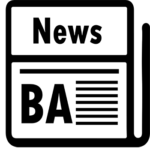Rutinaria, repetida, insistentemente, como las aguas de marzo, la corrupción kirchnerista o las declaraciones insensatas de nuestro Presidente, reaparece periódicamente en el horizonte político argentino la ambición de cerrar la grieta. ¡Dejemos de pelearnos y tiremos todos juntos para el mismo lado! parece ser la consigna, que cuenta con la inmediata aprobación de la asociación de expertos en soluciones simples. Los supuestos en los que se basa semejante idea son numerosos, variados, sostenidos por un extendido sentido común pero completamente inconsistentes. El primero es que la grieta es el peor de los males, y de que si todos los argentinos nos ponemos de acuerdo nuestro país solucionará todos sus problemas y saldremos todos juntos adelante. Hermoso propósito. Maravillosa propuesta. Meritoria intención. Lástima, la realidad y la Historia.
Desde que tengo uso de razón política he presenciado varios episodios en que los argentinos -digamos: al menos dos tercios de los argentinos- se pusieron de acuerdo. La primera fue a inicios de los Setenta, cuando una clara mayoría de la sociedad nacional estaba segura de que el regreso de Perón iba a pacificar al país y lanzarlo hacia un futuro venturoso. La Argentina potencia, lo llamaron. Primero ganó Cámpora, y después, la fórmula Perón-Perón sacó el 62% de los votos, récord que jamás fue superado. Fue, por lejos, el peor gobierno democráticamente elegido de la Historia nacional. Colapso del plan Gelbard y Rodrigazo, triplicación de la pobreza en dos años, guerra de los peronistas montoneros con los peronistas de la Triple A, primeras desapariciones, listas negras, exilios, caos, indignación general y terreno propicio para la llegada de la peor de las dictaduras.
Y entonces tuvo lugar el segundo gran acuerdo nacional que cerró todas las grietas entre argentinos: el de que la subversión debía ser derrotada a cualquier costo. Lo siguieron los siete años más terribles de la Historia nacional, 1976-1983. El tercer gran consenso cierragrietas ocurrió al final de ellos, durante la invasión de Malvinas. Cualquiera que expresase una objeción era considerado traidor a la patria. Las multitudes se volcaron a las plazas. ¡Que venga el principito, le presentaremos batalla! rugió un general borracho desde el balcón. El resultado fue de 649 argentinos y 255 ingleses muertos y la interrupción de negociaciones, que estaban muy avanzadas, para la recuperación de las Malvinas. Después vinieron otros dos grandes acuerdos argentos que gozaron de amplio respaldo popular y mayoría electoral: el de que un peso valía un dólar se terminó en diciembre del 2001; los de que emitir no produce inflación, hay que cerrar la economía para crear trabajo y los subsidios son un acto de ayuda a los pobres están, con un poco de suerte, a punto de terminar. De sus costos, no hace falta hablar.
No parece que los consensos masivos argentinos hayan traído grandes resultados. Más bien parece que la falta de crítica sobre los que se basan lleva a lo que Sebreli ha llamado “delirio de unanimidad”. Sin embargo, la idea de que si nos ponemos todos de acuerdo nada puede salir mal sigue gozando de prestigio entre las almas bellas nacionales y populares. El tam-tam tribal que proclama que el principal problema del país es la grieta que lo divide sigue sonando imperturbable. El problema es que la idea tirar todos juntos para el mismo lado provoca precisamente el problema que se propone evitar.
Lo comprende cualquiera que haya arrastrado un ropero con amigos. Si queremos tirar todos para el mismo lado primero es necesario ponernos de acuerdo sobre hacia qué lado tirar. ¿Queremos una Argentina que se parezca a los países europeos, a los Estados Unidos o al menos, a Uruguay, o preferimos ir hacia el modelo de Cuba y Venezuela? No hay ninguna respuesta mágico-patriótica que pueda unificar estas dos visiones, cada una de ellas bien arraigadas en buena parte de la sociedad nacional. De manera que, si queremos tirar todos para el mismo lado, los partidarios de la Argenzuela peronista y sus enemigos están condenados a disputarse la hegemonía en una batalla campal para decidir a dónde llevar la mesa. Así, lo que arrancó proponiéndose como prenda de unidad termina siendo una receta para la guerra civil.
El problema es que la idea tirar todos juntos para el mismo lado provoca precisamente el problema que se propone evitar.
No se trata de simple batalla por el poder ni de una deformación de la clase política. Es la sociedad argentina la que -desde hace tiempo- expresa el predominio de dos visiones casi opuestas de nuestra sociedad y su futuro. De un lado, los que queremos una Argentina republicana, abierta al mundo, basada en el mérito y el esfuerzo, con una economía cuyo actor central sea el sector privado y una política de la cual puedan participar todos menos los autócratas y los delincuentes. Del otro, los que basándose en concepciones diametralmente opuestas y en una idea populista de la democracia han manejado el país 16 de los últimos 20 años, trayéndonos hasta aquí.
No hay forma de cerrar la grieta con los golpistas del Club del Helicóptero ni con los corruptos y los autoritarios. No hay forma de cambiar la educación discutiendo con Baradel, ni las leyes laborales hablando con Moyano, ni la coparticipación llegando a acuerdos con Gildo Insfrán. Si lo desea, el peronismo puede apoyar las necesarias reformas votándolas en el Congreso. Si no, nada hay que pueda hacerse para convencerlo de dejar de financiar a la Patria Subsidiada que lo vota, en beneficio del país. No es cuestión de diversidad de ideas sino de intereses opuestos, y el que crea que van a suicidarse políticamente apoyando reformas contrarias a los sectores que siempre defendieron es un ignorante o un cómplice. No hay más.
La diferencia se establece pues entre dos términos de raíz común y significado parecido, pero perfectamente distinguibles: la unidad y la unanimidad. La unanimidad, el partido único, la eternidad en el poder, la consagración del proyecto de un partido a doctrina nacional y proyecto nacional y popular, la pretensión de que todo argentino de bien debe apoyar a sus líderes y que los opositores son enemigos de la Patria -en suma: la democracia populista- son elementos característicos del peronismo y de todos los regímenes autoritarios y totalitarios, y ambicionan la unanimidad. Tiremos todos para el mismo lado, el peronista, y se acabó la grieta, nuestro principal problema. Ya está.
La grieta no separa a los políticos sino a la sociedad argentina. ¡Déjenla en paz!
Otra cosa es la unidad, que solo es sostenible democráticamente en la pluralidad de ideas, la libertad de organización, la discusión política abierta, la división de poderes, la alternancia democrática, y el periodismo y la Justicia independientes. ¿Y el diálogo? Claro que sí. Diálogo institucional entre todos lo que no se han corrompido robando del patrimonio común ni creen que la Justicia Social autoriza a romper las instituciones.
No es complicado. Los países razonables han encontrado una sola manera de negociar sus diferencias: la democracia liberal y republicana, en la que la división de poderes asegura el derecho de las mayorías a guiar el país bajo la exigencia de respetar las leyes y la Constitución, al mismo tiempo que garantiza a las minorías su derecho a la existencia y a la participación. Se llama democracia, y en ella no hay enemigos excepto los enemigos de la democracia. Momento en el cual vuelve a surgir la palabra maldita: grieta.
La grieta no separa a los políticos sino a la sociedad argentina. ¡Déjenla en paz! Déjenla en paz porque no puede ser cerrada a menos que depongan su actitud quienes intentan destruir la democracia republicana y liberal. Porque la grieta no es una grieta sino una trinchera detrás de la cual nos hemos parapetado quienes creemos que todos los argentinos, incluidos los peronistas, tienen derecho a la representación política con una sola condición: la de respetar la ley y la Constitución.
Cerrar la grieta mientras del otro lado se encuentra un ejército equipado con las peores armas totalitarias no es apostar por la concordia sino rendirse a los enemigos de la República. El resultado de una política cierragrieta unilateral no sería un país en paz consigo mismo sino una nueva Cuba, una nueva Nicaragua, una nueva Venezuela. No es difícil de entender: si enfrente están los totalitarios es conveniente ser Churchill, no Chamberlain.