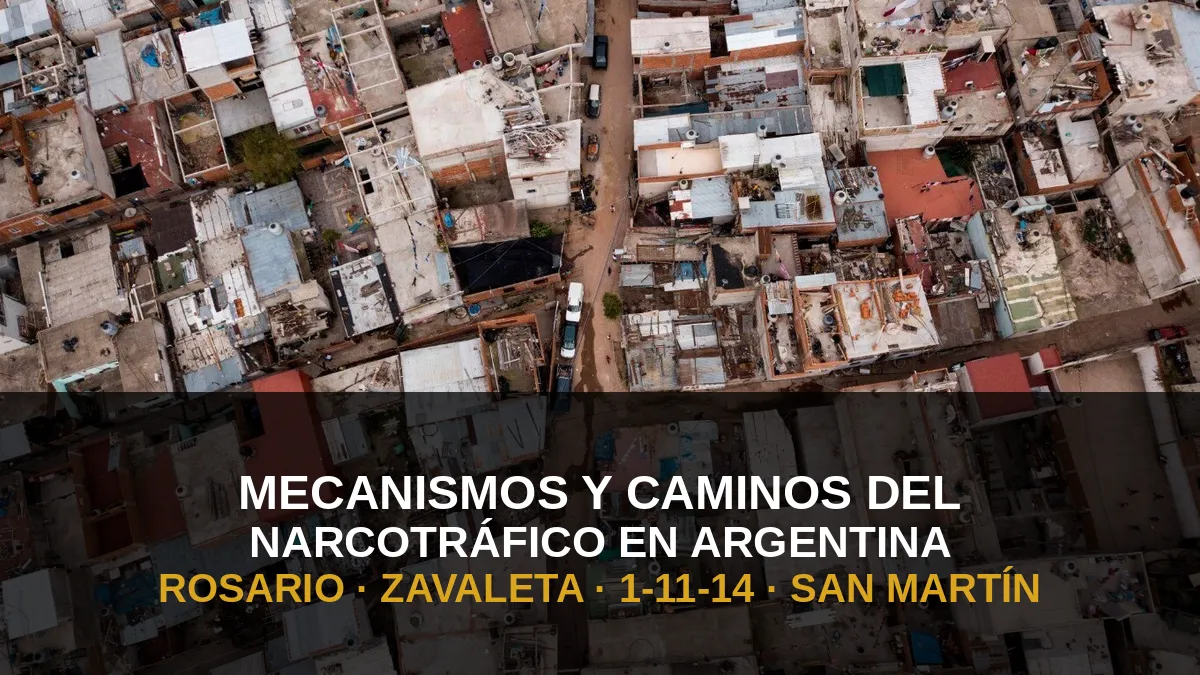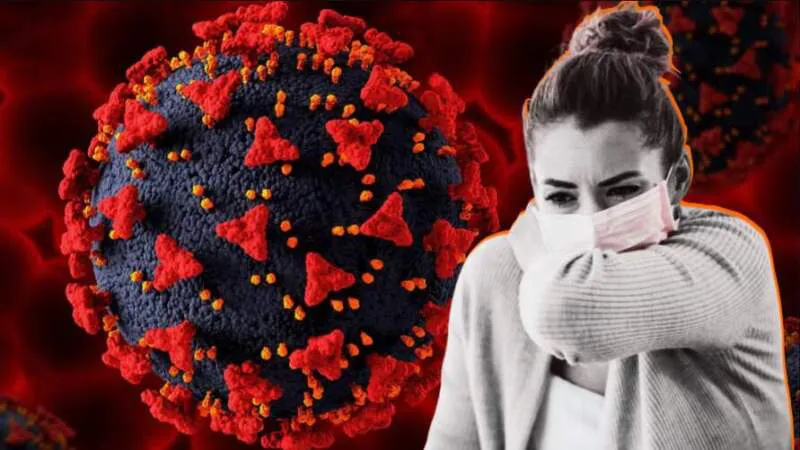Pánico en Bariloche por un incendio forestal junto a un sanatorio en un barrio residencial
Un incendio forestal desatado en una zona urbana de Bariloche generó momentos de extrema tensión al avanzar muy cerca de un sanatorio y de viviendas particulares. El fuego obligó a un amplio despliegue de bomberos y brigadistas y encendió la alarma entre vecinos y autoridades locales.