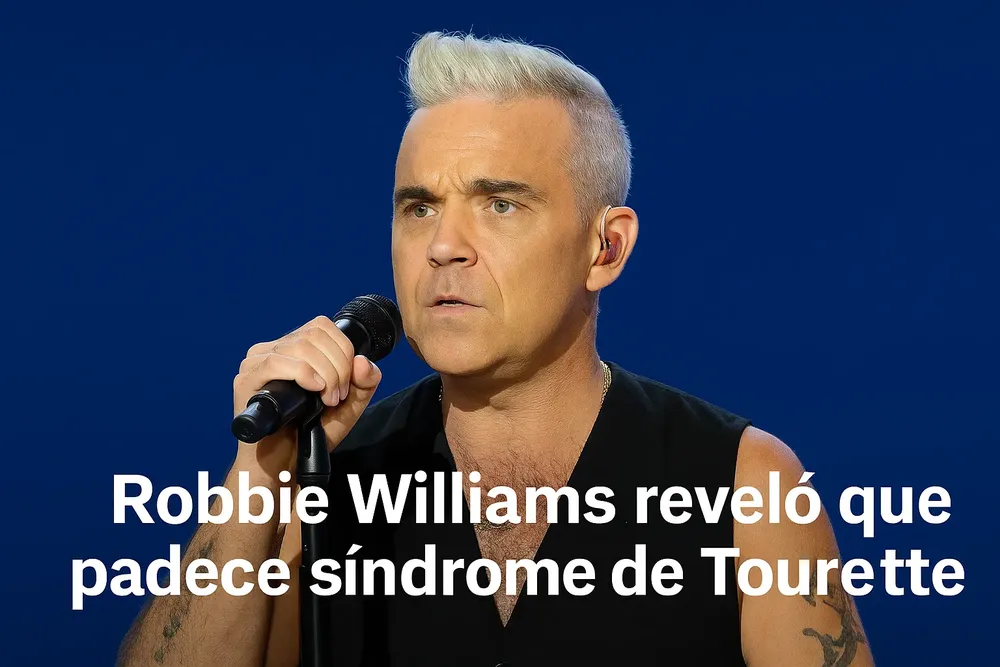Alejandro Cabrera
Política22 de diciembre de 2025Las sesiones extraordinarias del Congreso entraron en su tramo decisivo con una ventana formal que va del 10 al 30 de diciembre. En el Senado, el escenario es más complejo que en Diputados: el oficialismo no tiene mayoría propia, la oposición no actúa como bloque monolítico y los interbloques provinciales se mueven con lógica territorial. El Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal concentran la disputa, con una sesión clave prevista para el 26 de diciembre y negociaciones que se definen voto a voto.

Alejandro Cabrera
Política22 de diciembre de 2025Los incidentes frente al Concejo Deliberante de Quilmes durante una protesta contra una ordenanza de tránsito y estacionamiento no fueron un episodio municipal más. El choque entre organizaciones vinculadas a Juan Grabois y la gestión ligada a Mayra Mendoza expuso una fractura política que ya venía abierta en el peronismo bonaerense. La pelea dejó heridos, detenidos, acusaciones cruzadas y un trasfondo mucho más profundo: la disputa por quién representa hoy “lo popular”, cómo se administra el orden y quién conduce a la oposición.

Alejandro Cabrera
Mundo22 de diciembre de 2025Las dos investigaciones del New York Times reconstruyen qué ocurrió con Bashar al-Assad y con parte central de su círculo político, militar y de seguridad luego de abandonar Siria, tras el colapso definitivo de su régimen. El contraste entre el destino personal del exdictador y el de quienes ejecutaron su aparato represivo es uno de los ejes principales del trabajo.

Alejandro Cabrera
Mundo23 de diciembre de 2025El gobierno de México impulsa la conformación de un frente regional con países de América Latina para evitar una escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La iniciativa surge en un contexto delicado, marcado por reuniones de alto nivel en Washington, el endurecimiento del discurso hacia el régimen de Nicolás Maduro y el temor a que el conflicto derive en un nuevo foco de inestabilidad hemisférica.

Alejandro Cabrera
Deporte23 de diciembre de 2025La NBA y la FIBA confirmaron avances concretos para crear una nueva liga de baloncesto en Europa, un proyecto que podría redefinir el equilibrio de poder en el básquet internacional. La iniciativa apunta a combinar el músculo comercial de la NBA con la estructura federativa de la FIBA, y abre un escenario de tensión con las ligas tradicionales del continente.