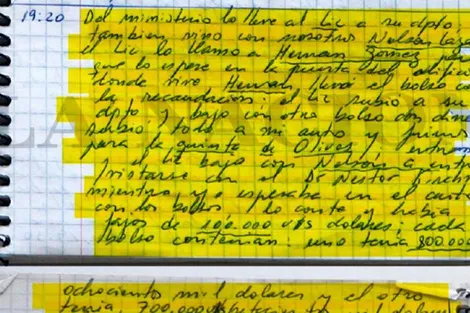Bitcoin en caída libre: el miedo domina al mercado y borra cuatro meses de ganancias
La criptomoneda líder del mercado perdió más de 7.000 dólares en una semana y reavivó el clima de pánico global. Entre la presión de los fondos, las ventas automáticas y el desencanto minorista, el miedo se transformó en el nuevo motor del mercado.