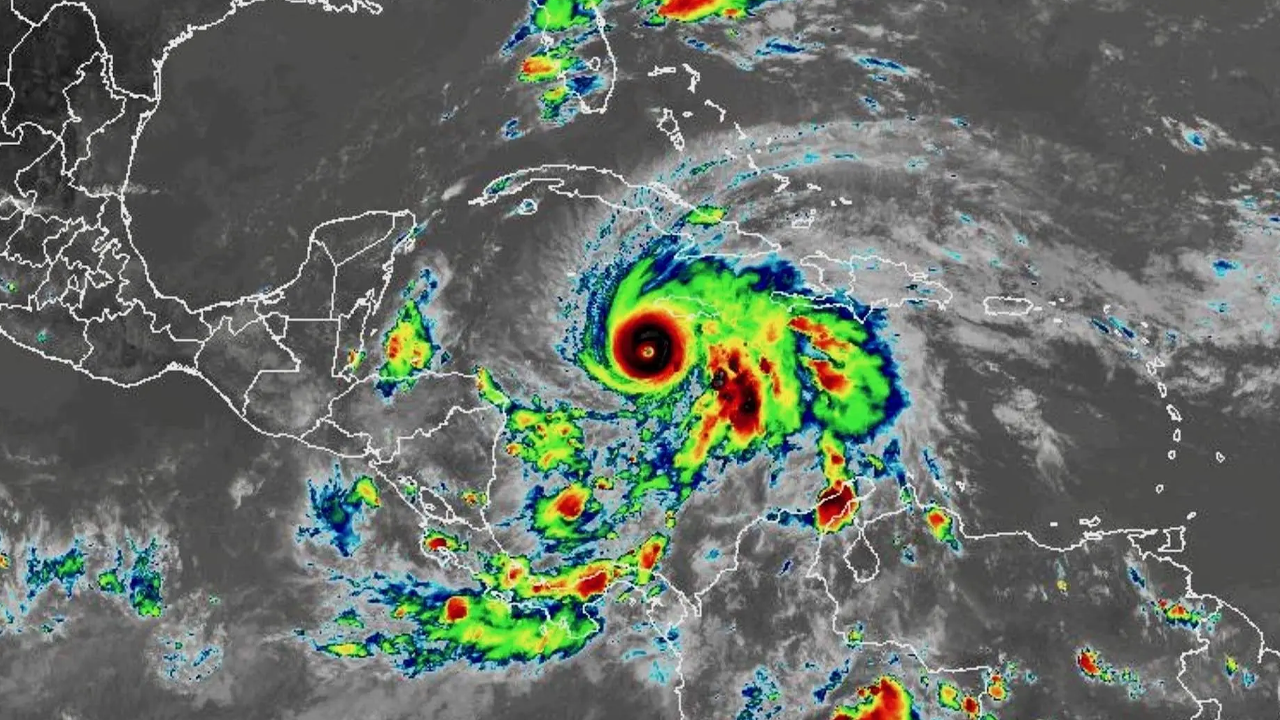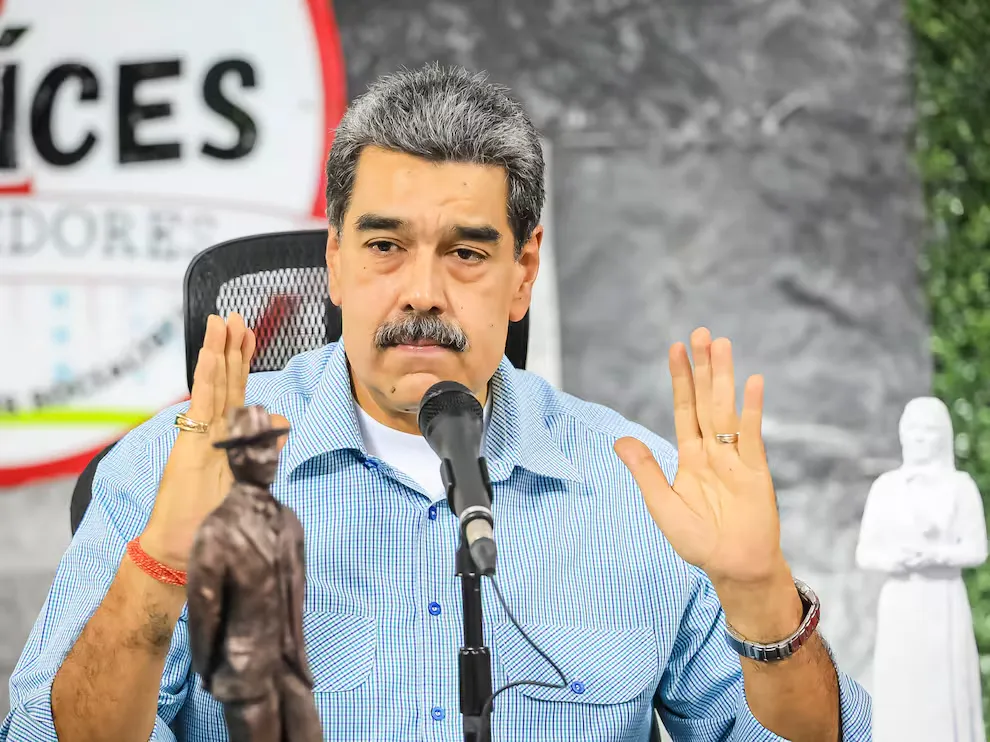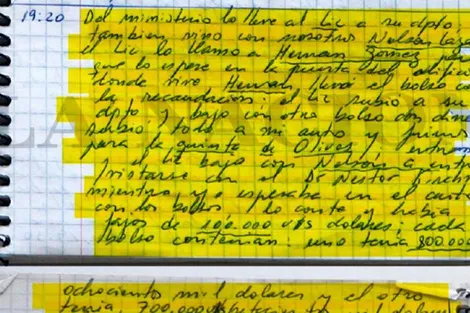Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez
El Gobierno de Lima anunció que corta lazos con México alegando “interferencia” en asuntos internos luego de que la exmandataria solicitara asilo en la embajada mexicana. La decisión intensifica una crisis bilateral que se arrastra desde 2022.